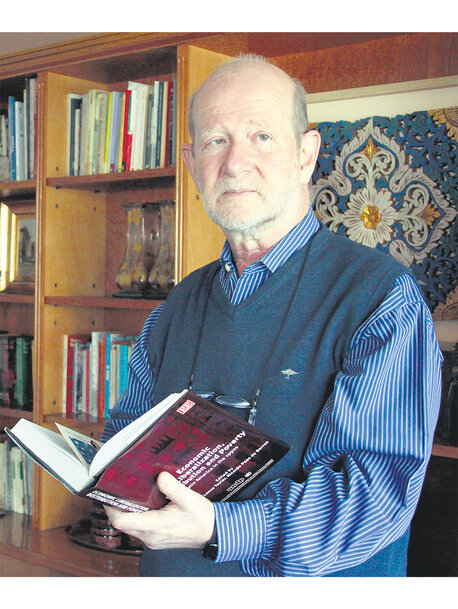¡Qué temblor ese 30 de octubre! Veo documentales: se usa la palabra euforia, como en estos días nos repetimos unes a otres: alivio. Euforia en las calles, alegría de la multitud, banderas que se agitan, emociones profundas. Salir de la peor de las pesadillas, empezar a sacudirse el terror. Que seguía a la vuelta de la esquina. Víctor Basterra seguía secuestrado por las fuerzas armadas, entre esa fecha y diciembre. Le encargaron desarmar la oficina de documentación clandestina en la ESMA, donde hacía trabajo esclavo. Él logró sacar copias de fotos de detenidxs-desaparecidxs y de represores, con conocidos y extremos riesgos. Su esposa y su hermana las escondían. Otrxs empezaban a saber con más claridad que de los suyos no tendrían ni los cuerpos. Ítalo Luder usa una consigna: por una revolución en paz. Pero quizás no era el tiempo de poner esa palabra en juego, ni siquiera con la aclaración de que no se trataba de volver a tomar las armas. La derrota latía en cada miedo. Miedo y esperanzas, compuestas. Un esfuerzo masivo, colectivo, de inaugurar un nuevo tiempo. Había deseo de votar, eso parece. Un deseo de fundar, de empezar, de vivir, de hacer justicia también.
La multitud argentina es una multitud de muchos rostros y de equívocas pasiones. Había estallado en la fiesta mundialista pero también en la aguerrida lucha sindical y en el paro de la multipartidaria. Quizás su rostro más dolido, ese que no querríamos haber visto, fue el que un 2 de abril de 1982 festejó a un genocida por el desembarco en Malvinas. Un año y medio después, la multitud sería la calle de las banderas partidarias en actos de cierre de campaña cuya masividad parece irrepetible. Dos grandes actos y una performance que es lugar común nombrar como un traspié que cuesta caudales de votantes: el cajón de Herminio. La multitud en sus dos caras partidarias, pero en un único latiente corazón: las ganas de votar, de botar a los militares, de parir una nueva era, de imaginar otro país.
Tengo recuerdos atropellados de esos meses, donde la escuela primaria que finalizaba se abocaba a la conversación electoral y la casa familiar se convertía en comité radical. No recuerdo, especialmente, ese 30 de octubre pero sí un clima más general de expectativa, entusiasmo, espera. Las urnas eran el umbral, pero nadie estaba exento del temor de que los genocidas incumplieran su palabra de entregar el gobierno que resultara electo. Se votó como un esfuerzo colectivo de producir ese paso. De obligarlos a irse. De declarar que nunca más podrían estar en el gobierno.
En otros momentos, las elecciones se vuelven más rutinarias o más desganadas, o presentan opciones que no mueven la pasión de lxs votantes. En especial, en esos tramos de la historia en los que la política parece impotente para modificar de modo contundente y beneficioso las condiciones de vida de las mayorías. Porque si el presidente que resultaría electo aquel 30 de octubre sintetizó las promesas del nuevo orden en la idea de que con la democracia se cura, se come y se educa; bien sabemos que en la democracia también hay derechos faltantes y pobrezas crecientes. Y sabemos también que llamamos democracia al conjunto de reglas que nos permiten lidiar por esos derechos, organizarnos políticamente, cambiar de partidos de gobierno cada cierto tiempo. Democracia como campo del litigio y de posibilidad del litigio.
A cuarenta años de aquel 1983, volvemos a las urnas con no pocas preocupaciones. Cuarenta años y en el medio, exactamente a los veinte, esa primavera extraordinaria que fue la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, con la expansión del horizonte de la democracia y una renovación profunda de su legitimidad inicial. A la pujanza de los veinte, la preocupación de los cuarenta. Porque por primera vez, una fuerza política con chances de ganar -entró segunda al ballotaje- rompe el consenso del Nunca más, reivindicando al terrorismo de Estado y relativizando los conocimientos acumulados sobre las víctimas del genocidio. No se trata, sabemos, de una operación sobre el pasado sin consecuencias sobre el presente. Por el contrario, el negacionismo es la contracara de la relativización de la misma democracia. A veces, quienes procuran una nueva refundación, fechan la decadencia argentina en los inicios del peronismo y otras en las últimas cuatro décadas. El problema es siempre lo que ocurre cuando deciden las mayorías y los gobiernos se vinculan a la voluntad popular.
Difícil es pensar en una celebración en este contexto, cuando aún estamos con esa amenaza pendiente y con la certeza de que incluso cuando sea derrotada en las elecciones, la ultraderecha ha logrado colocar en la conversación política, modos y enunciados que deben ser desarmados. Agitadores del odio, vociferantes del exterminio, enfáticos marchistas con una motosierra como emblema, han instalado un habla que no se puede dejar de combatir. No con otra agitación semejante, sino con la reposición de una crítica política exigente y dura. Porque si es necesario comprender el enojo y el hartazgo que llevó a muchos votantes a elegir la ultraderecha, eso no puede ser el correlato de un acompañamiento eximido de crítica del modo en que se tensiona la política desde esas perspectivas.
La conmemoración, necesariamente conmovida, de esa elección fundacional, quizás esté, aunque sea murmurada, en los esfuerzos militantes que hoy recorren el país para evitar que una escena democrática -el cumplimiento del derecho a elegir- sea la paridora de un riesgo que aún no sabemos medir para la propia democracia. No sería la primera vez que algo así ocurre y está aún en la voluntad colectiva evitarlo.